Antiheroína, dirían ahora, sirena grotesca de rasgos cómicos, sería más ajustado.
Uno se recuerda a sí mismo ante la pantalla con esta abominación entrañable, y siente autocompasión cuando no pena por el tiempo perdido. ¿De qué iba la cosa? ¿qué pretendía la oronda? Los años 80 fueron fecundos en juegos que apostaban directamente por la entrada en escena a falta de mayores opciones para introducir o ampliar la experiencia de juego, y también en excentricidades caóticas en que sus autores delirantes cocinaban ideas que nunca podrían tener cabida en las épocas posteriores. Porque ¿cómo financiar una rareza como la que nos ocupa cuando se tiene que contratar a un equipo técnico de decenas de personas, con presupuestos de marketing millonarios y distribuciones internacionales por todo lo alto?
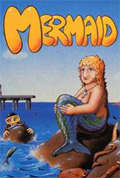
El tema es que historias absurdas como esta, antaño eran bastante frecuentes. Uno se encontraba con un Mermaid Mandess y lo veía normal hasta que atascado en las 5 pantallas que la propuesta inicial le dejaban recorrer decidía cargar otra cinta o, en el mejor de los casos, un diskette (y ¿qué podía haber peor que padecer semejante tortura tras 15 minutos de carga en la cintita dichosa con agudos gruñidos digitales? Para que luego los modernitos se nos quejen de que el shooter de moda se les hace corto, o que el cooperativo no permite intercambiar el color de las botas).
Mermaid madness merece pasar a la historia junto a un repertorio de nombres olvidados por el público generalista (incluso para el friki-casposo-ególatra que exhibe sus conocimientos ante otros ilustrados videoadictos) que tuvieron un valor importante a la hora de hacer avanzar al videojuego en un camino unas veces alucinógeno, otras burdo en intenciones o torpe en su materialización. Pero que sobre todo estaba abierto a crear fórmulas con muchas de las cuales sentaron los pilares de la mayor parte de los géneros actuales.
No, hoy nadie se plantea un remake de la sirena fofa que buscaba veteasaberqué para poner veteasaberdónde (algo de rescatar al tipo del que estaba enamorada y que con cierta razón había huido lejos de ella hasta quedar atrapado en las profundidades). Quien les escribe nunca supo en aquellos años raros qué diantre pretendía la susodicha, de hecho, si acababa con amado rebosante en lorzas, o cubierta de doblones, es un enigma inescrutable que no nos compete. Sí queda la curiosidad al volver a recordarla de cómo fueron las pantallas que nunca vimos, cuál era la causa por la qué un día alguien se puso con tanto esmero a darle al nivel técnico (entrañable melodía, gráficos resultones por más que hoy chirriantes) y no se preocupó lo más mínimo de que quién estuviese ante la pantalla supiera de qué iba la cosa (ni cómo hacer que la cosa fuese).
Y esto, a algunos, nos recuerda… ¿de qué narices iba lo de Wally? (y no, no iba de un tipo perdido en un escenario al que había que buscar con su gorro y bufanda). Algún día habría que preguntárselo... al fin y al cabo ‘every one’s a Wally’, decían.
